
Por qué te urge ir a terapia
“¿Psicólogo? No, gracias. Yo puedo resolver mis problemas sólo”. Si has dicho esta frase para evitar una cita con un profesional de la psique, ¡felicidades! Has entrado oficialmente en la primera fase de un largo proceso que te pondrá en contacto con tu verdadero yo. Sí, ese, el pequeño sujeto arrumbado en tu cabeza que ya no sabe ni que inventarse para comunicarte que ahí adentro hay un problema. Mira que es un tipo muy creativo, ¿eh? Hasta ahora, se ha inventado un sinfín de síntomas para que te des cuenta de la gravedad del problema: desde las uñas mordisqueadas, la pierna bailarina o la mirada fugitiva, hasta los eternos monólogos en los que no dejas hablar a nadie, las mentiras que ya nadie te cree o las pedas estrafalarias en las que siempre acabas llorando o peleando. ¿Te suenan? Por ahora, mejor ni mencionemos el patrón de todos tus fracasos sentimentales (o el vacío de tu relación sentimental) y tu pasión por la comida, la almohada o el vicio; concentrémonos en la creatividad del sujeto que vive en tus entrañas y que si sigues ignorando, va a tener que inventarse métodos más peculiares. Aquel que crees conocer muy bien por que lo ves todos los días en el espejo, pero con el que nunca has intercambiado palabra por que no hablan el mismo idioma. Ese Pepe Grillo que conocemos como consciencia.
Es algo muy curioso por que así como brotan las amistades por conveniencia cuando uno goza de solidez económica, así mismito, la cuenta de nuestros traumas nos llega cuando comenzamos a adquirir más solidez mental. Los peores síntomas se sienten llamados en causa cuando en el fondo (aunque sea muy en el fondo), comenzamos a reconocer que hay un problema. Si estuviéramos naufragando y viéramos un avión aproximarse, seguramente dispararíamos los misiles SOS. Los ataques de pánico y los desordenes comportamentales, entre otros, son los recursos con los que cuenta nuestro subconsciente al ver nuestras sospechas o temores acercarse. De hecho, mi cerebro me arrastró al estudio de mi psicoterapeuta en uno de los momentos más felices de mi vida y no durante mis periodos más caóticos. Tal vez cuando estamos nadando en nuestra propia mierda nuestro primer pensamiento no es cómo digerirla, sino como evitar ahogarnos.
Aunque llegué a conocer muchas consciencias traqueteadas por el abandono o el exceso de privilegios, la mía estaba traqueteada por una madre violenta, un montón de padrastros, algunos años en el teibol, drogas y muchas desilusiones. Ok, lo acepto, tal vez «traqueteada» fue un eufemismo.
A pesar de todo lo que habíamos vivido juntas, nunca consideré la hipótesis de acudir con un profesional para que mi consciencia y yo aprendiéramos a lidiar con mi pasado y con los rastros que seguía dejando sobre mi presente. Cada vez que me sentía abrumada, escribía para poner en orden mis ideas y poco antes de que comenzara lo peor, hasta medité. Sin embargo, por mucho empeño que pusiera en esas actividades o por muchos beneficios que me trajeran, esas herramientas no ya no fueron suficientes. Un día, así nomás, me llegó la cuenta de todos mis traumas y yo no contaba con los recursos para pagarlos.
Por mucho tiempo, creí que por el simple hecho de contarle a quien me preguntara –y no– todo lo que había vivido, una y otra vez, con una naturalidad desconcertante, me hacía automáticamente consciente de lo que había sucedido. Pero para mi desgracia, no había nada más alejado de la realidad: yo simplemente relataba el mismo cuento como un robot programado, sin realizar el peso real de los sucesos. Encontraba alivio en el flujo de las palabras, pero no lo canalizaba. Desde adentro oía mi voz, pero realmente no me estaba escuchando.
Recuerdo que un día, mi ojo izquierdo empezó a temblar intermitentemente sin que yo pudiera controlarlo. Después, pasó a ser un hormigueo continuo en el brazo, después aún en una insistente taquicardia, hasta evolucionar en unas apneas nocturnas que me llevaron a temer que pudiera perder la vida durante el sueño. Fue entonces cuando me rendí al idea de que ni el oculista, ni el cardiólogo, ni un brujo de Catemaco podían salvarme. Era la hora de dejar entrar al héroe de la historia: el psicoterapeuta. A lo largo de nuestra vida, muchos héroes nos presentan su candidatura, pero si primero no aceptamos la nuestra, nadie puede salvarnos.
La segunda fase es la que más desalienta por que si no tienes pavor de encarar tus traumas, seguro no tienes un gramo de fe en los psicoterapeutas; en algunos casos (como el mío), las dos. Por algún extraño motivo, muchos caemos en el error de creer que la psicología es una farsa que ha nacido para sacarnos dinero. El mundo está lleno de charlatanes. Digo, si existen enfermeras que odian a sus pacientes… Por lo tanto, que hay que escogerlo con muchísimo cuidado. Cuando iba en la secundaria, mi coordinadora, que también era mi paño de lágrimas, me aconsejó consultarme con la psicóloga del colegio, quien resultó ser el colmo de la incompetencia. Cuando fui a contarle lo frustrada que me sentía por la violencia que vivía en casa, mandó llamar a mi madre para contárselo todo al pie de la letra. Dejo el resto a su sádica imaginación.
Escoger tu loquero es como escoger tu peluquero, y como en ese momento ninguno de mis amigos tenía un peinado envidiable, decidí buscarlo por mi propia cuenta. Primero que nada, tenía que escoger si quería que fuera un psicólogo, un psicoanalista, un psicoterapeuta o un psiquiatra. Uff, ¡qué lío! Desde un inicio, la figura del psicoterapeuta me llamó la atención. Me daba la impresión de ser un experto en el tema que además, aplicaba un método práctico. Necesitaba saber que alguien no sólo me iba a estar escuchando mientras escribía en su libretita o me iba a estar adormeciendo con drogas. Quería alguien que trabajara de manera evidente y activa en mis problemas mentales.
Después de una larga búsqueda, encontré alguien dedicado y apasionado por su profesión. Practicaba un un método muy contemporáneo llamado EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares, por sus siglas en inglés). Además, era una persona singular: había estudiado medicina para después, dedicarse al teatro por muchos años y finalmente, retirarse para sumergirse de lleno en el mundo de la psicoterapia. Se consagró profesionalmente a mi caso (como habrá hecho con todos sus casos) al grado de seguir atendiéndome aún cuando yo ya no tenía la posibilidad económica para continuar. Es una de las personas a las que siempre estaré infinitamente agradecida, uno de los responsables directos de mi felicidad.
La tercera fase es la terapia en sí, y a su vez, está dividida en dos fases: la primera es una playa paradisiaca; la segunda, un infierno en carne viva.
La primera consta en hacer una línea del tiempo para individuar todos tus traumas. En práctica, eso se traducía en pasar una hora, cada Miércoles, en un silloncito vintage en un estudio en el corazón de Trastevere, confesando, desahogando y chismeando. Hablamos de todos los pormenores de mi pasado, mientras a la par tratábamos mis problemas cotidianos. Creo que esa parte fue la que disfruté más. No era lo mismo contarle mis problemas a un amigo que hacerlo con alguien que goza de una perspectiva objetiva y capacitada. A diferencia de otros terapeutas, su actitud siempre fue muy profesional: siempre me habló de usted, nunca me contó el más mínimo detalle de su vida, jamás me abrazó, besó o escribió algún mensaje de aliento. La demostración más efusiva que hizo fue enviarme el emoji del pulgar hacia arriba. Después de tres años.
Conforme íbamos completando el mapa de traumas, me empezó a recordar continuamente que la segunda parte sería muy difícil por que tendríamos que volver en el tiempo a revivir cada recuerdo, realizar que sí había sucedido y que me había sucedido a mí. Después, el recuerdo se desensibilizaría, se metería en el cajón del pasado y de ahí en adelante, no tendría más repercusiones en el presente. Sus recordatorios tenían algo escalofriante, pero usé mi escepticismo para rebajar el miedo que me causaba la idea de mandar mis traumas a la hoguera. «A veces, tengo la sensación de venir a una hoguera», le decía muy seguido durante esa fase. «Usted, está viniendo a una hoguera», me respondía.
Durante el proceso de recordar, revivir y elaborar empecé a comportarme de maneras extrañas: odié a todos los personajes de mi pasado, desquitando mi ira con los de mi presente; dejé de dormir para no soñar, implorando por somníferos que me fueron rotundamente negados; incluso perdí capacidades de las que una vez abusé tales como exhibirme en público (ahora sé, que desnudar el cuerpo no facilita desnudar el alma). Naturalmente, llegó el punto en el que quise tirar la toalla, argumentando que no le veía el sentido por que nomás estaba empeorando. Pero no estaba empeorando, estaba proyectando cada etapa de mi vida en cada comportamiento. En las metáforas que David Lynch hace para referirse a la mente, dice que si uno quiere agarrar los peces pequeños basta con pararse en la orilla, pero que si uno quiere los peces más grandes, se debe tomar la balsa y navegar en aguas profundas. Lo más valiente que he hecho en mi vida no ha sido escapar de mi casa por la ventana, ni desnudarme cada noche frente a un centenar de hombres. Lo más valiente que he hecho ha sido tomar esa balsa.
El Dr. Luca Trugenberger fue el mejor capitán que pude haber encontrado y siempre le voy a estar eternamente agradecida a la vida por haberme resarcido con su presencia. Si tuviera la posibilidad de regresar el tiempo para cambiar algo de mi vida, definitivamente sería haberlo conocido antes. A veces me pongo a pensar en cómo hubiera vivido ciertas experiencias si hubiera tenido las herramientas que tengo ahora. Sin lugar a dudas, ha sido el dinero mejor gastado y el tiempo mejor invertido de mi vida.
Cada vez que se me presenta la oportunidad, no dejo de aconsejar y recomendar una buena sesión de terapia, incluso a mis peores enemigos. Probablemente, si ambos acudiéramos hasta podríamos ser amigos.
2 Comments
-
Diana
Llevarle la contraria a alguien…
Comments are closed.
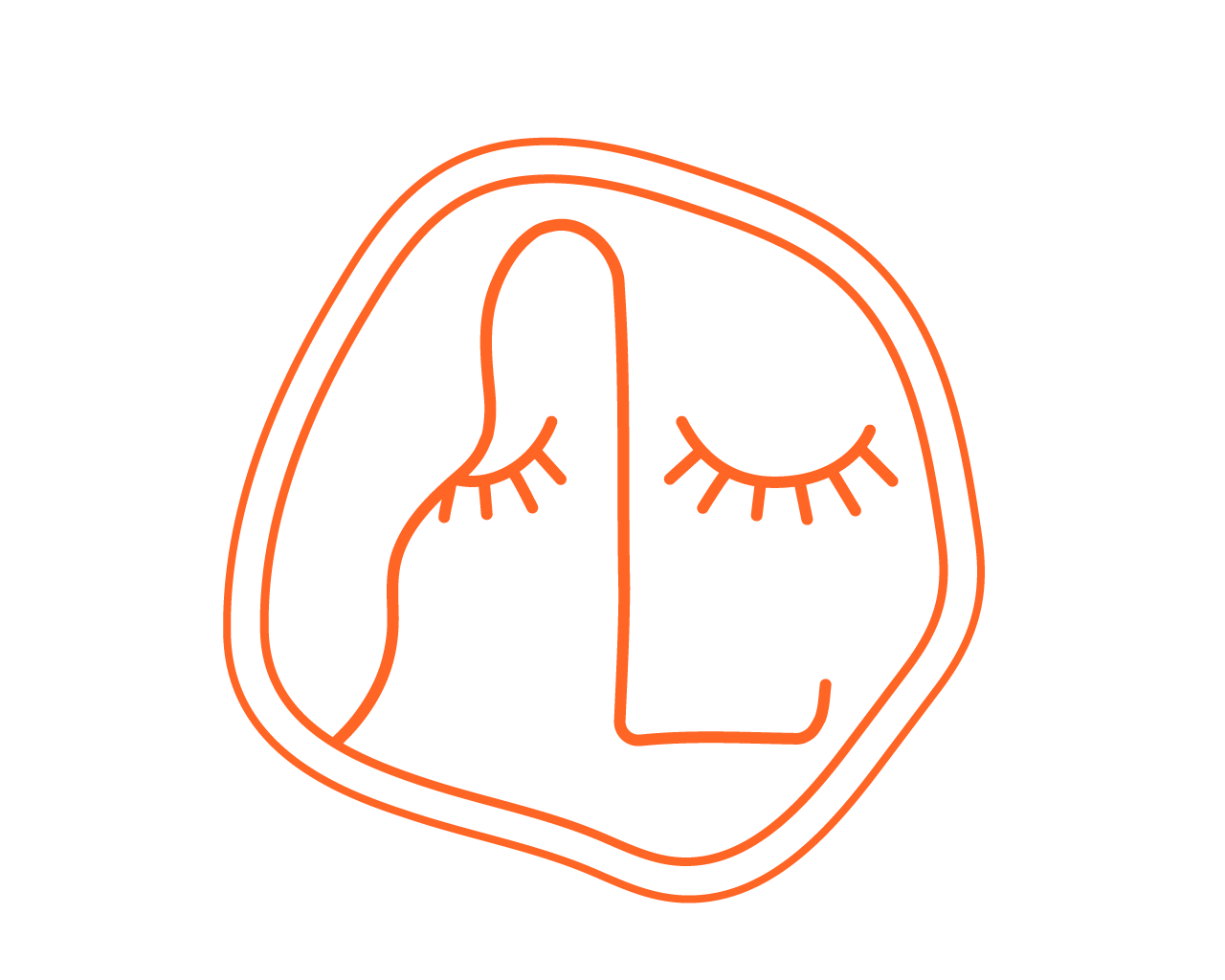


Pol
La cabra siempre tira al monte.